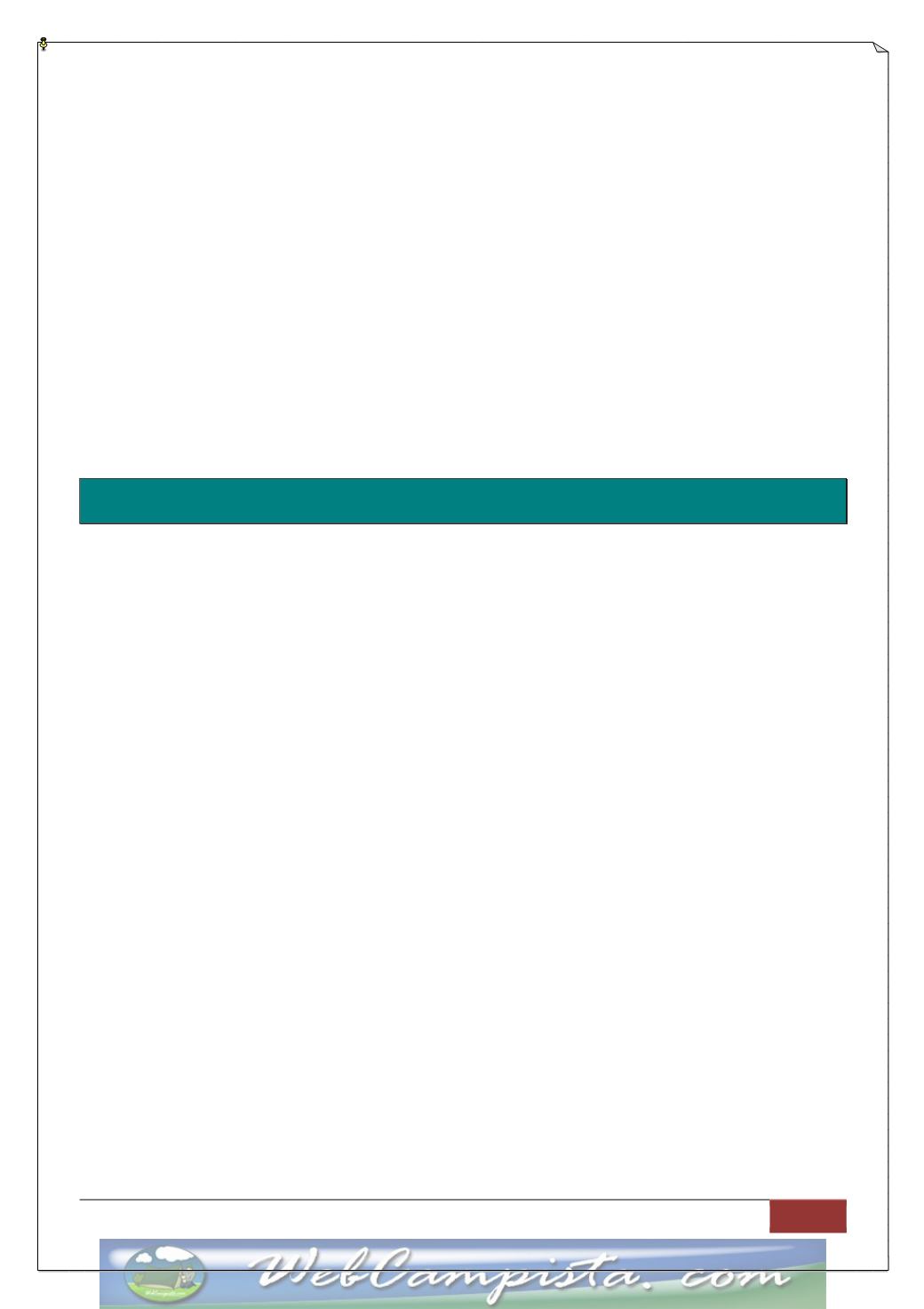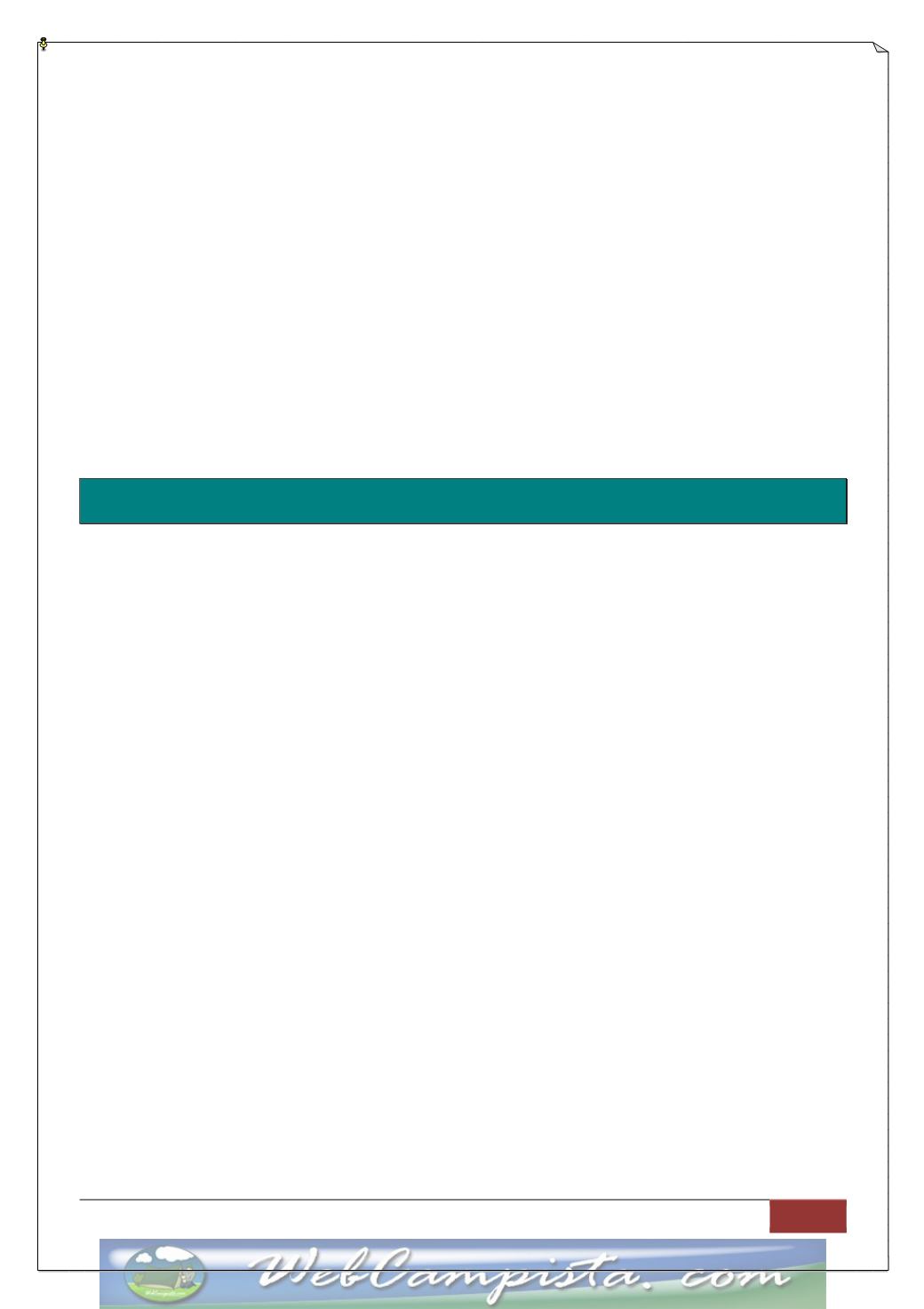
Viajes por Europa (III parte). Castillos del Loira (II parte), Valle del Mosela, Selva Negra y Austria.
148
Tras las durísimas labores diarias y la revista de turno, los prisioneros recibían algo de comida a
mediodía: un rancho de medio litro de sopa acuosa con nabos cocidos, hinojo, zanahoria y patatas
sin pelar. Una cantidad que resultaba a todas luces insuficiente. El hambre hacía estragos, lo que
se traducía en el aspecto esquelético de todos los presos, a los que obligaban a actuar sin sentido
por la necesidad de calmar los atormentados estómagos. Algunos arriesgaban sus vidas para
poder robar algo de comida. Un testimonio de un preso superviviente de Mauthausen describió
cómo un prisionero español se coló un buen día en la cocina y llegó a beberse once litros de sopa.
Para la cena no había mejor menú: un minúsculo trozo de pan negro y una rodaja de salchichón
era todo el alimento que se ingería antes de ir a la cama. Al final del día, llegaba la hora del
descanso, aunque en Mauthausen eso era mucho decir. En los barracones donde estaban los
niños, cada cuatro o cinco compartían una misma manta, pero muchas mañanas se despertaban
con alguno muerto en las manos del otro. En invierno era frecuente que la nieve se filtrase a
través del techo de los barracones y cayera sobre quienes dormían en las camas superiores.
Algunos presos morían de frío. También, en casos extremos, a manos de sus propios compañeros
de abajo, quienes contemplaban cómo los de arriba, prácticamente moribundos, hacían sus
necesidades sobre ellos.
Experimentos médicos, torturas y asesinatos masivos
Periódicamente, los prisioneros integrados en el sistema del campo de Mauthausen eran
sometidos a una selección. Aquellos prisioneros a quienes los nazis juzgaban demasiado débiles
o enfermos para trabajar eran separados de los demás y asesinados en la cámara de gas propia
de Mauthausen, en estaciones de gaseado móviles o en el cercano centro de ejecución por
"eutanasia" de Hartheim. Cuanto acontecía en el castillo estaba supervisado por el doctor SS
Krabsbach al que los presos apodaban "El Inyectador" por su propensión a inyectar gasolina en
las venas de los condenados, sistema barato y rápido de eutanasia que le complacía aplicar con
frecuencia. Entre 1941 y 1944 fueron asesinados en Hartheim 10.000 prisioneros, 449 de los
cuales eran españoles. Los médicos del campo que actuaban en la enfermería utilizaban
inyecciones de fenol para matar a los pacientes demasiado débiles para moverse.
El doctor nazi Aribert Heim (apodado el Mengele de Mauthausen) tenía una debilidad enfermiza
por inyectar benceno a los prisioneros para cronometrar cuánto tardaban en morir, por operarles
sin anestesia con la excusa de someterles a innecesarias apendicectomías para extraerles las
vísceras y comprobar su umbral de dolor, o por decapitar a algunas de sus víctimas para hervir
sus cabezas y conservar sus cráneos como trofeos o para usarlos como pisapapeles.
Los médicos nazis también sometían a los prisioneros a experimentos médicos pseudocientíficos
relacionados con la testosterona, infestaciones de piojos, tuberculosis y procedimientos
quirúrgicos. Varios centenares de internos fueron desangrados hasta la muerte y la sangre
extraída fue enviada al Frente del Este.
La organización del exterminio nazi era diabólicamente perfecta. Además de masacrar y
experimentar con los “improductivos”, los castigaban golpeándoles con el mango de un pico
(debía de parecerles insuficiente la vara de buey que tenían los Kapos) lo que provocaba serios
problemas en los riñones, las piernas y las caderas.
Uno de los castigos más macabros consistía en ahorcamientos públicos acompañados de
orquesta para los que intentaban escapar y eran apresados en los alrededores del campo. Metían
al capturado en una jaula, de pié, con las manos atadas y le paseaban por el patio de revista para
que los demás presos tomaran buena nota de lo que les ocurriría si hacían lo mismo.